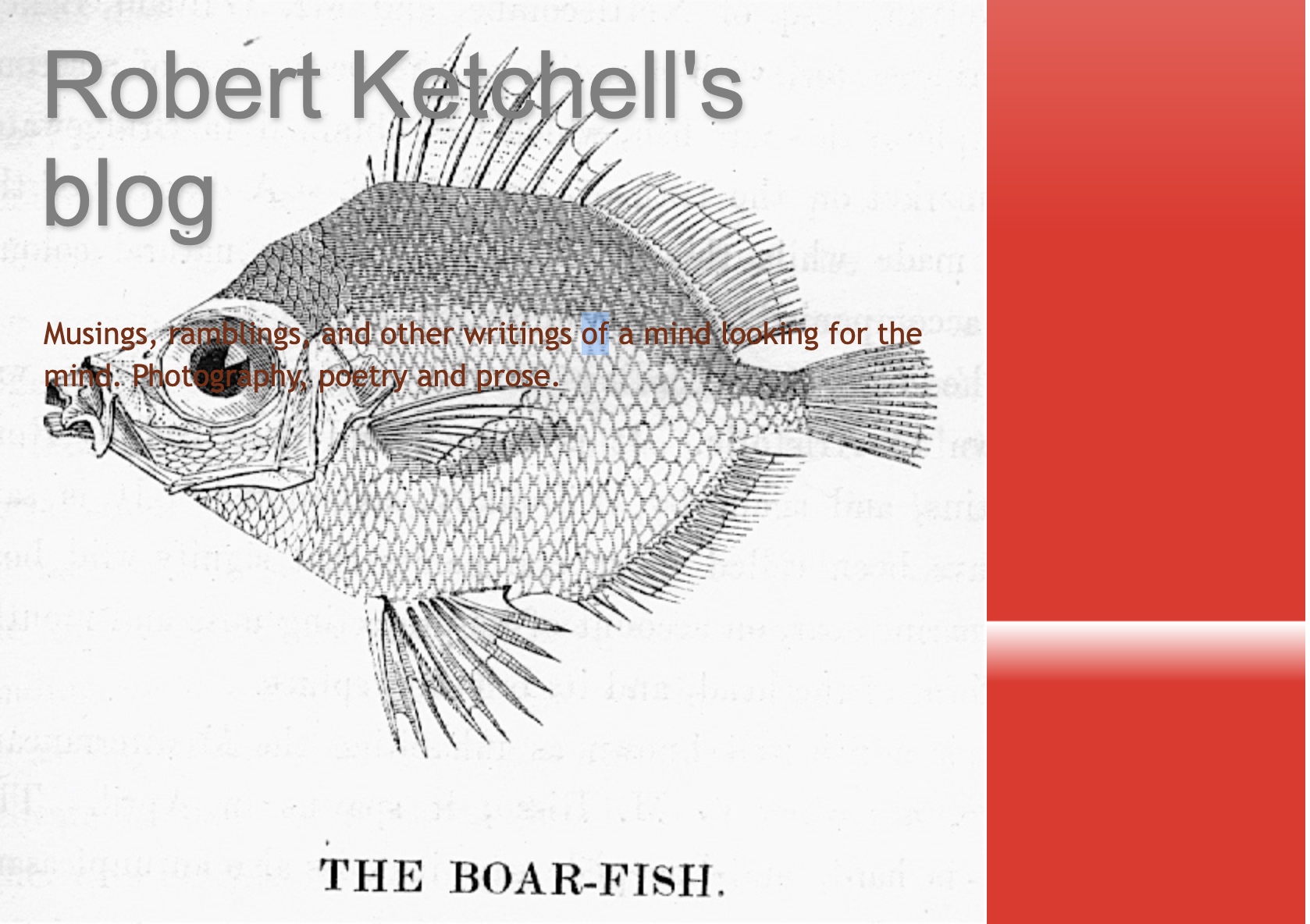“Transporto el sol, transporto la luna, pero nada retengo”. En 1914, un equipo de jardineros japoneses construyó en el jardín Heale, cerca de Salisbury, una casa de té con techo de paja, cuyos pilotes se hunden en la corriente de una antigua acequia. A su lado, un acertijo tallado en piedra, casi un haikú, nos recuerda cómo el agua aflora siempre en el corazón del jardín.
Aunque la dimensión simbólica de este elemento primordial parece universal —asociado al origen de la vida, a la fecundidad, a la pureza—, cada civilización ha elaborado un vocabulario específico para expresarlo en su arte paisajístico. Piénsese en el chahar bagh persa, en los célebres juegos de agua de la Villa d’Este, una de las obras más complejas de ingeniería hidráulica del renacimiento italiano, o en las 1400 fuentes proyectadas por Luis XIV para Versalles. El jardín sino-japonés, por su parte, menos interesado en el virtuosismo técnico, aspira a ser paisaje (sansui, ‘montaña-agua’), a representar en un espacio acotado la totalidad del universo, de las cimas inaccesibles a los valles profundos, de los torrentes a los océanos.
Principio femenino, yin, fuente primordial de la que todo brota, flujo vivo y activo, el agua es complemento indisociable de la montaña, firme osatura del universo; ambos conforman una unidad armónica y, por encima de sus valores estéticos, hacen resonar en el jardín múltiples connotaciones filosóficas.

En los jardines japoneses, el agua aparece bajo formas inspiradas por la naturaleza —estanques, riachuelos, cascadas—, pero también en las losas recién regadas del roji y en las pilas de piedra que invitan a la purificación simbólica; en dispositivos como el shishi odoshi, cuyos sonidos regulares parecen marcar el paso del tiempo; o incluso, de manera más abstracta, en composiciones de arena y rocas —un río de guijarros sugiere el fragor del torrente en las cascadas (karetaki) o arroyos (karenagare) secos, tan magistralmente como la extensión de arena rastrillada que logra evocar la superficie agitada o serena del mar.

Estanque (ike) e islas
Siguiendo el modelo paisajístico chino del estanque-isla, desde sus inicios los jardines del archipiélago se diseñaron en torno a un lago, situado frente a la fachada sur de la residencia y alimentado por un arroyo que fluía desde el nordeste hasta el suroeste, según aconsejaban las leyes de la geomancia. Uno de los pasatiempos favoritos de la nobleza era bogar por el estanque o admirar las barcas de fiesta, la proa tallada en forma de dragón o de fénix, que se transformaban en escenario improvisado para bailarines y músicos. Elemento definidor de este primer modelo de jardín, el chisen shūyūshiki teien de la era Heian (794-1185), el lago seguirá estando presente, transfigurado, en todos los prototipos posteriores.

El estanque del Pabellón Dorado, con sus diez islas, ocupa la mitad de las 9 ha del jardín del Kinkaku-ji; en las reducidas dimensiones de los karesansui, la extensión de agua-grava sembrada de islotes puede solo navegarse con la imaginación, aunque reaparecerá surcada de puentes y embarcaciones de recreo en los jardines señoriales de la época Edo.
En el diseño del estanque se busca ante todo la naturalidad; de contornos irregulares (nunca geométricos, como el pangji cuadrangular de la tradición coreana, por ejemplo), sus orillas son tan variadas como los paisajes litorales del archipiélago: a veces se funden apaciblemente con la ribera, otras, la frontera queda delimitada por una hilera de pequeños troncos, aunque más a menudo se apuntala con rocas, gogan-ishigumi, valiosas tanto funcional (protegen el terreno de la erosión) como estéticamente. Una forma sutil de marcar la transición entre el agua y la tierra es la playa de guijarros, suihama, característica de los jardines imperiales como el de Sentō o Katsura, donde las piedrecillas, planas y de similar tamaño, se asemejan a las escamas de un pez que descendiera hacia la corriente.

Algunos estanques, cubiertos de agua salada, están incluso sometidos al flujo de las mareas —como el Shioiri-no-ike del jardín Hama-Rikyū, en Tokio—; pero, ya se trate de evocar costas apacibles o azotadas por el viento, el naturalismo no está nunca reñido con la sensibilidad poética. Al visitar hoy el jardín de Nanzen-in, cuyo estanque difiere apenas del de la villa original del emperador Kameyama (1249-1305), resulta difícil no escuchar el eco de las ranas de Ide que hizo traer para poblar el estanque, famosas por su melancólico canto nocturno que apaciguaba la mente…
Ike no kokoro
El estanque debe cavarse en forma de tortuga o grulla, aconsejaba el Sakuteiki en el siglo XII, sin que debamos por ello imaginar una hechura figurativamente exacta, con pico y patas, de estos animales asociados a la fortuna y a la longevidad, y como es inútil buscar una correspondencia literal en las otras formas que puede adoptar, todas imbuidas de simbolismo. Los numerosos estanques shinji-ike, cuyo nombre hace alusión al ideograma “kokoro”, 心 (‘corazón’) suelen traducirse, como en el jardín de Saihō-ji, en un plano alargado, con calas profundas y una isla central. Si el estanque-calabaza, hyōtan-gata-ike —guiño al famoso koan zen “intentar atrapar un pez-gato con una calabaza”— resulta fácil de reconocer por el estrechamiento en uno de sus extremos, ¿cómo concebir en cambio el estanque-dragón mencionado por los antiguos manuales de jardinería, sino recordando una vez más el valor simbólico del motivo elegido, en este caso el de uno de los guardianes del budismo?
Los vastos jardines de paseo creados a partir del siglo XVII harán del lago el corazón de la residencia señorial, alternando vistas panorámicas de la lámina de agua con senderos que siguen sus contornos y ofrecen perspectivas cambiantes. Un caso ejemplar es el del palacio Katsura: la vista aérea, negada al paseante, muestra el complejo trazado del estanque, puntuado de islas, ensenadas, penínsulas… y tan estrecho en ciertos recodos que pareciera un canal. Al avanzar por el haz de senderos en sus quiebros y requiebros, nos encontramos solo vistas fragmentadas y la impresión de contemplar no uno sino varios estanques, en un jardín que el meticuloso diseño hace parecer más grande de lo que realmente es.

El jardín como topografía del territorio.

Legendario es el jardín del príncipe Minamoto no Tōru (822-895), quien llevó al extremo este deseo de emulación de lugares célebres, al recrear en el estanque de su villa de Kioto las salineras de Shiogama, plantando pinos atormentados por el viento, tan genuinos como el agua salada acarreada desde la bahía de Osaka.
Para entonces la isla se había convertido en ingrediente fundamental del jardín, asociada a un complejo simbolismo que la hacía encarnar, inclusivamente, el Paraíso de Amida, la morada de los Inmortales (hōraitō) o el monte Meru de la cosmología budista. Ya se trate de una masa de tierra o de una simple roca, la funcionalidad de la isla, desde el punto de vista del diseño, resulta también esencial, ya que, al fragmentar la superficie del agua, creando obstáculos y poniendo en juego las leyes de la perspectiva —un islote diminuto, al fondo, parecerá muy lejano—, se logra que aun el más modesto estanque evoque la inmensidad del océano. Así, en Kinkaku-ji, la mayor de las islas, Ashihara, divide la superficie del agua en dos planos, de forma que, contemplado el jardín desde el pabellón, divisamos tras ella un paisaje marino distante salpicado de escasos elementos, escogidos en un tamaño menor a fin de acentuar la impresión de profundidad.
Aguas quietas, agua fugitiva
Superficie clara, calma, silenciosa, o corriente viva y sonora, el agua aparece en los jardines bajo formas diversas, como invitando a quien la contempla al placer de los sentidos o a la reflexión filosófica.
Cuando en los jardines de paseo el sendero umbrío desemboca de pronto en un vasto cristal que refleja la luz, todo se vuelve amplitud y luminosidad. En el estanque-espejo, kyōko-chi, se miran los árboles, se duplica la arquitectura, se mezclan agua y cielo, aunque el mínimo viento hace que la imagen se disperse, como para recordarnos la idea budista del reflejo como metáfora de lo real engañoso: las ramas de los sauces inclinadas sobre el agua se hacen una con su propio reflejo, desafiando los límites entre la realidad y la ilusión, mientras el Pabellón de oro y su doble inmaterial aparecen fijados en una perfección tan bella como efímera. Tales juegos espejeantes hablan asimismo de una estética japonesa que privilegia la resonancia, lo indirecto, y prefiere, a la claridad de la luna, su belleza velada por las nubes o su reflejo en el agua, tan elusivo como la realidad, una imagen repetida en el arte nipón, de la poesía a la pintura o el paisajismo.

Frente al estanque-espejo, el fluir del agua, vertical u horizontal, introduce en el jardín música y dinamismo. Si del yarimizu, el arroyo sinuoso inaprehensible como el curso del tiempo, brotan impresiones de vivacidad teñida de cierta melancolía, la cascada parece encarnar la impermanencia, más agudamente, si cabe, cuando el líquido elemento se hace imaginario, como en la composición de rocas del jardín superior de Saihō-ji, donde Musō Sōseki condensó magistralmente el estruendo inaudible de un torrente sin agua.
El interés por la cascada, taki, cuyas pautas de composición eran ya muy precisas en el siglo XIII, debe vincularse a la presencia de este elemento en la pintura de paisaje, sansuiga. Los tratados de jardinería se hacen eco de toda una tipología (el agua puede deslizarse como una fina lámina, desde uno o ambos lados, tener varios escalones…), pero, tanto en China como en Japón, el agua cae naturalmente de arriba abajo —la primera fuente del archipiélago data de mediados del siglo XIX: un surtidor más bien modesto, en el jardín Kenroku-en de Kanazawa, cuyo mecanismo se acciona por la diferencia de nivel entre los dos estanques que lo enmarcan.
Las cascadas de algunos jardines (Tenryū-ji, Chishaku-in) parecen haber sido simbólicas o no según las épocas, lo que demuestra cómo el discurrir palpable del agua es detalle secundario, pues lo importante radica en la disposición de las rocas, cuidadosamente seleccionadas por su color o por su textura —como es el caso de la piedra-espejo, kagami-ishi, capaz de evocar por sí sola, gracias a su superficie tan lisa, la obstinada erosión del agua.

Si en los jardines secos —la composición kare-taki, con gravilla más o menos gruesa a fin de sugerir el ímpetu de la corriente— constituye uno de los puntos focales del jardín, la cascada donde el agua está presente suele situarse en una zona algo apartada, de forma que con frecuencia la oímos antes de verla. El ideal que guía la composición es de nuevo aquí el de la naturalidad: la encontramos en lugares sombríos y, con frecuencia, disimuladas por las ramas de un arce u otra especie de hoja caduca, en una técnica conocida como hisen-sawari que añade profundidad y misterio. Al descubrir la escena, semioculta tras la cortina de vegetación, tenemos la impresión de haber franqueado los límites del jardín, de habitar simplemente el paisaje. Bien lo notaba Italo Calvino: “Aquí todo debe parecer espontáneo y por eso todo está calculado”. Bella y pintoresca, la cascada debe sobre todo parecer funcional, alimentando el estanque o desembocando en el arroyo que tras haber nacido de una corriente impetuosa se remansa en su curso por el jardín. Este naturalismo ‘tutelado’ constituye sin duda uno de los rasgos principales de la jardinería japonesa.